Les dejo con el documental El ángel del infierno, en el que atacaba duramente a Teresa de Calcuta y su supuesta "caridad cristiana". Juzguen ustedes sin con motivos o no.
sábado, 17 de diciembre de 2011
Un homenaje a Christopher Hitchens
Les dejo con el documental El ángel del infierno, en el que atacaba duramente a Teresa de Calcuta y su supuesta "caridad cristiana". Juzguen ustedes sin con motivos o no.
miércoles, 1 de junio de 2011
Retrato de la sociedad española, por Mariano José de Larra
Y para confirmación de esto mismo, un dialogo quiero referirte que con cuatro batuecos [españoles] de estos tuve no ha mucho, que en todos vinieron a contestarme en sustancia una misma cosa, concluyendo cada uno a su tono y como quiera:
-Aprenda usted la lengua del país -les decía-. Coja usted la gramática.
-La parda es la que yo necesito -me interrumpe el más desembarazado, con aire zumbón y de chulo, fruta del país-: lo mismo es decir las cosas de un modo que de otro.
-Escriba usted la lengua con corrección.
-¡Monadas! ¿Qué más dará escribir vino con b que con v? ¿Si pasará por eso de ser vino?
-Cultive usted el latín.
-Yo no he de ser cura, ni tengo que decir misa.
-El griego.
-¿Para qué, si nadie me lo ha de entender?
-Dese usted a las matemáticas.
-Ya se sumar y restar, que es todo lo que puedo necesitar para ajustar mis cuentas.
-Aprenda usted física. Le enseñará a conocer los fenómenos de la Naturaleza.
-¿Quiere usted todavía más fenómenos que los que está uno viendo todos los días?
-Historia natural. La botánica le enseñará el conocimiento de las plantas.
-¿Tengo yo cara de herbolario? Las que son de comer, guisadas me las han de dar.
-La zoología le enseñará a conocer los animales y sus...
-¡Ay! ¡Si viera usted cuántos animales conozco ya!
-La mineralogía le enseñará el conocimiento de los metales, de los...
-Mientras no me enseñe dónde tengo de encontrar una mina, no hacemos nada.
-Estudie usted la geografía.
-Ande usted, que si el día de mañana tengo que hacer un viaje, dinero es lo que necesito, y no geografía; ya sabrá el postillón el camino, que esa es su obligación, y dónde está el pueblo a donde voy.
-Lenguas.
-No estudio para intérprete: si voy al extranjero, en llevando dinero ya me entenderán, que esa es la lengua universal.
-Humanidades, bellas letras...
-¿Letras? De cambio: todo lo demás es broma.
-Siquiera un poco de retórica y poesía.
-Sí, sí, véngame usted con coplas; ¡para retórica estoy yo! Y si por las comedias lo dice usted, yo no las tengo que hacer: traduciditas del francés me las han de dar en el teatro.
-La historia.
-Demasiadas historias tengo yo en la cabeza.
-Sabrá usted lo que han hecho los hombres.
-¡Calle usted por Dios! ¿Quién le ha dicho a usted que cuentan las historias una sola palabra de verdad? ¡Es bueno que no sabe uno lo que pasa en casa...!
Y por último concluyeron:
-Mire usted -dijo el uno-, déjeme usted de quebraderos de cabeza; mayorazgo soy, y el saber es para los hombres que no tienen sobre qué caerse muertos.
-Mire usted -dijo otro-, mi tío es general, y ya tengo una charretera a los quince años; otra vendrá con el tiempo, y algo más, sin necesidad de quemarme las cejas; para llevar el chafarote al lado y lucir la casaca no se necesita mucha ciencia.
-Mire usted -dijo el tercero-, en mi familia nadie ha estudiado, porque las gentes de la sangre azul no han de ser médicos ni abogados, ni han de trabajar como la canalla... Si me quiere usted decir que don Fulano se granjeó un grande empleo por su ciencia y su saber, ¡buen provecho! ¿Quién será él cuando ha estudiado? Yo no quiero degradarme.
-Mire usted -concluyó el último-, verdad es que yo no tengo grandes riquezas, pero tengo tal cual letra; ya he logrado meter la cabeza en rentas por empeños de mi madre; un amigo nunca me ha de faltar, ni un empleillo de mala muerte; y para ser oficinista no es preciso ser ningún catedrático de Alcalá ni de Salamanca.
Bendito sea Dios, Andrés, bendito sea Dios, que se ha servido con su alta misericordia aclararnos un poco las ideas en este particular. De estas poderosas razones trae su origen el no estudiar, del no estudiar nace el no saber, y del no saber es secuela indispensable ese hastío y ese tedio que a los libros tenemos, que tanto redunda en hora y provecho, y sobre todo en descanso de la patria.El artículo entero lo tienen aquí. Se encuentra recopilado en el volumen Artículos de costumbres.
No me digan que el texto no tiene jugo. Larra hace una corrosiva disección del español medio haciendo énfasis tanto en la supina ignorancia que le caracteriza como en la arrogancia que la acompaña. El dicho la ignorancia es osada cobra una nueva dimensión cuando al mayor representante del romanticismo español desvela su faceta más sarcástica.
Pero lo más espeluznante es la vigencia con que tan despiadada descripción, realizada hace casi dos siglos, retrata al español medio actual. Rebozados en su propia estulticia, los batuecos, que es como Larra se refería a los españoles, desprecian a la gente culta y preocupada por su formación intelectual. El único interés que parece motivarles es el dinero, lo que da cuenta de su avaricia y es de lo poco que puede alejarles de la pereza, mientras que el enchufismo ya parece parte esencial de la cultura patria en los albores del siglo XIX así como la asunción de que las camarillas hereditarias están destinadas a no dar golpe.
A mí me parece una descripción que cuadra perfectamente con la mayoría de fauna que puebla este país llamado España. Un país que, gracias a las mentalidades que Larra acertó a retratar hace camino de un par de siglos, permanecerá en el mar de la mediocridad durante un plazo que se hace imposible determinar.
domingo, 8 de mayo de 2011
La ética de las bombas, la tortura y la violencia
En el capítulo dedicado al "problema del Islam", Harris argumenta en contra de las posiciones del conocido Noam Chomsky en relación a la política exterior usamericana. Considera errónea y carente de bagaje moral la equiparación que Chomsky hace de la violencia desatada en suelo norteamericano con motivo del 11-S con la que los USA han provocado en diversos puntos del globo en su "guerra contra el terrorismo". Sostiene que "en lo que a ética se refiere, las intenciones lo son todo" (aunque también puntualiza después que no son todo lo que importa). ¿Qué significa esto? Significa que, viene a decir, existe una diferencia moral entre un bombardero que siembra de muertos y mutilados una aldea afgana en su intento de destruir una fábrica de armas talibán y un extremista islámico que secuestra dos aviones de pasajeros y los hace colisionar contra dos rascacielos atestados de personas. Dicha diferencia estribaría en que, en el primer caso, la meta de los tripulantes del bombardero no es matar inocentes, aunque está claro que los posibles daños colaterales no son un motivo que les retraiga. Tienen un objetivo y su misión es destruirlo, y si la fábrica de armamento estuviera en mitad del desierto, sin civiles en kilómetros a la redonda, pulverizarla seguiría siendo su único propósito. En el caso de la yihad perpetrada por fundamentalistas islámicos, los civiles son el objetivo militar y sus atentados están orientados a producir el mayor número de víctimas posibles, sin discriminar entre civiles y no civiles.
Harris continúa su argumentación recurriendo a un sistema de diferenciación de valores que denomina "el arma perfecta". Con este arma imaginaria, uno puede alcanzar sus objetivos militares con precisión quirúrgica relegando al olvido a los funestos daños colaterales que tanto nos impresionan. Imaginemos al gobierno de George W. Bush en poder de un arma así, capaz de partir por la mitad a Osama Bin Laden, ahora que está de actualidad, sin que nadie más salga herido. ¿Le creen capaz, por muy mal que nos caiga el personaje, de utilizarla para otra cosa que no sea eliminar escrupulosamente a su objetivo militar? Se hace difícil creerlo. Ahora imaginemos esa super arma en poder de Al Qaeda. ¿Qué uso podemos suponer que harían de ella si sabemos que, en su caso, el objetivo militar es la población civil? ¿Bush/Obama y Bin Laden la emplearían de la misma forma? Una cosa es que Bush sea un patán descerebrado más centrado en alcanzar sus objetivos que a los cadáveres que pueda dejar atrás mientras lo consigue; y otra diferente es que sea alguien capaz de ordenar un bombardeo a sabiendas de que solo morirán aldeanos indefensos. Desde una óptica ética, las intenciones cuentan si nos referimos a las personas. ¿Podemos decir lo mismo del instigador del yihadismo responsable del 11-S, 11-M y 7-J, entre otros atentados indiscriminados? ¿El plano moral en que ambos están es, de verdad, el mismo?
Hay que subrayar que el autor de El fin de la fe no está estableciendo una diferencias tan abrumadoras que conduzcan a la santificación de unos y la diabolización de los otros. Harris se afana en recalcar los motivos por los que los USA despiertan un monumental recelo en buena parte del globo, y no elude en absoluto abordar el asunto. Hace un recordatorio de algunas de las atrocidades usamericanas más sangrantes: el exterminio de los indios nativos, la esclavitud o la matanza de My Lai en Vietnam, en la que se detiene especialmente. Lo que intenta es que sepamos distinguir entre la brutalidad que, cuando sale a la luz, supone objeto de escándalo y crítica en el país de sus perpetradores y la que es recibida con parabienes por comunidades enteras, como es en el caso musulmán. Que hay unas sociedades que no toleran esa violencia extrema y que existen otras que la amparan, y que en términos éticos, las primeras son superiores a las segundas. Que la democracia occidental, con sus pegas, es moralmente superior a los regímenes teocráticos musulmanes, y ello también se manifiesta en la forma de hacer la guerra de unos y otros. Esa es la conclusión fundamental de este conjunto de ideas.
Hacia el final del libro, su autor se adentra en el terreno de la ética en términos de felicidad y sufrimiento de forma que no deja indiferente. Nos introduce en vericuetos aún más controvertidos cuando se atreve a plantear si puede haber circunstancias en que la tortura puede revelarse aceptable, incluso ética. No es un planteamiento nuevo imaginar a un sospechoso de terrorismo poseedor de una información acerca del lugar donde se cometerá el próximo atentado. Torturarte hasta revelar la información clave puede ser la única vía de salvación de las potenciales víctimas. Harris considera, posicionándose en un punto de vista muy local (de los USA), que si aceptamos las bajas colaterales en una campaña bélica [como las aceptamos en conflictos en los que, objetivamente, la intervención usamericana y de la OTAN redujo su extensión en el tiempo, como fueron los de Bosnia y Kosovo] no hay obstáculo moral en aceptar la tortura ya que, en ambos casos, lo que se persigue es un bien más elevado. ¿Qué es más malévolo, se pregunta, someter al sospechoso a un sufrimiento contrario a nuestra ética para extraerle la información o no hacerlo y esperar resignados a que una cantidad indeterminada de hombres, mujeres y niños perezcan horriblemente entre fuego y escombros? ¿Cual es la opción más defendible desde una vertiente moral? Esta pregunta es una patada en los bajos de las mentalidades europeas, poco acostumbradas a debates de semejante enjundia. Curiosamente, y a pesar de todo lo anteriormente argumentado, Harris admite que la práctica de la tortura le sigue pareciendo inaceptable en términos éticos. Es solo bajo la aceptación de un marco muy concreto, como sería la guerra contra el terrorismo emprendida por su país contra Al Qaeda, que se puede contemplar la tortura como una práctica no solo aceptable, sino necesaria.
Me he limitado a poco más que resumir los conceptos esenciales que Sam Harris transmite en El fin de la fe relativos a la ética de la violencia, sin entrar en mayores valoraciones. Ahora bien, ¿qué encontramos entre sus argumentos que pueda ser objetable, dado lo polémico de sus asertos? Sin duda, lo peor a lo que nos puede llevar la diferenciación moral que estipula es convertir las maniobras de uno de los actores en genuinamente morales, abriendo así la puerta a la comisión de los peores excesos una vez que se le ha proporcionado la coartada de la moralidad. Harris se apunta a lo que muchos estiman (recordemos que su libro fue publicado hace seis años) que es una guerra no declarada entre Occidente y el mundo musulmán. Y no veo esa guerra, no la percibo como algo ni tácito ni explícito. Estoy dispuesto a denominar guerra a lo que los USA mantienen con el movimiento yihadista después del 11-S, en cuyo contexto podríamos encuadrar la reciente operación para eliminar a Bin Laden, pero ampliarlo a la totalidad del universo islámico no es algo que los datos recabados sobre el terreno nos puedan confirmar. Eso sí, vender la idea de estar atravesando por un conflicto bélico ayuda a que las dudas sobre todo lo aquí esbozado se disipen con mayor rapidez y en una dirección concreta.
Admitamos, sin embargo, que este debate tiene un calado lo suficientemente profundo como para ser planteado, y que ello no transforma en monstruos a quienes defienden ponerlo sobre el tapete. La violencia siempre es un recurso indeseado, pero no por ello deja de ser a veces necesario. Más arriba mencioné Bosnia y Kosovo. ¿Podemos o no aseverar que las intervenciones de las fuerzas aliadas en esos lugares ayudaron a reducir el sufrimiento de la población civil? Solo pondré un ejemplo: tras la matanza del mercado de Sarajevo en 1995, la aviación de la OTAN entró en acción contra las fuerzas serbias; el resultado fue que el consecuente desequilibrio militar en favor de las tropas bosnio-croatas condujo en pocos meses a la firma de los acuerdos de Dayton, concluyendo así el sitio de la ciudad bosnia que duraba desde 1992. ¿Fue o no determinante la intervención aliada para frenar la guerra? Harris también arremete contra el movimiento pacifista, ese que rechaza cualquier estrategia que pase por el empleo de la fuerza, al que tilda de intrínsecamente inmoral. Su argumento es que el pacifismo dejaría el mundo tranquilamente en manos de los más salvajes, y que es insostenible en la práctica. Retrata su postura con una frase: "cuando tu enemigo no tiene escrúpulos, tus propios escrúpulos se convierten en un arma en sus manos".
Como dije, no estamos en el viejo continente habituados a cuestionarnos según que cosas. Especialmente la Europa progresista no parece capaz de hacerlo abiertamente, aunque luego sus gobiernos acaben participando de esa lógica. A veces es duro ser tan pragmático, pero hay ocasiones en que las alternativas no son mejores. Quizá haya que formar parte de un país forjado a golpe de revolver y de ley del Talión para entenderlo.
martes, 15 de marzo de 2011
Estancados en el año 1984
El duro trabajo físico, el cuidado del hogar y de los hijos, las mezquinas peleas entre vecinos, el cine, el fútbol, la cerveza y, sobre todo, el juego, llenaban su horizonte mental. No era difícil mantenerlos a raya. Unos cuantos agentes de la Policía del Pensamiento circulaban entre ellos, esparciendo rumores falsos y eliminando a los pocos considerados capaces de convertirse en peligrosos; pero no se intentaba adoctrinarlos con la ideología del Partido. No era deseable que los proles tuvieran sentimientos políticos intensos. Todo lo que se les pedía era un patriotismo primitivo al que recurrir en caso de necesidad para que trabajaran horas extraordinarias o aceptaran raciones más pequeñas. E incluso cuando entre ellos cundía el descontento, como ocurría a veces, era un descontento que no servía para nada porque, por carecer de ideas generales, concentraban su instinto de rebeldía en quejas sobre minucias de la vida corriente. Los grandes males ni los olían.
No me digan que esta cita del mítico libro sobre los totalitarismos no les ha traído a la cabeza acontecimientos actuales. Ni han visto plasmados comportamientos de ahora mismo. ¿Que no? Entonces es que viven en un país distinto del que yo percibo, porque yo si veo reflejadas en el texto de Orwell muchas de las características de la sociedad actual.
Habla de cosas cotidianas como la conciliación entre vida laboral y familiar que, como todos saben, en España alcanza unas cotas fuera de toda escala. ¿A que sí? También se refiere a esos temas trascendentales que ocupan la mente del españolito medio, las cosas que verdaderamente importan y movilizan al ciudadano, como el fútbol y la telebasura. También se ocupa del patriotismo de bajo perfil, ese que tampoco ha salido a relucir últimamente en nuestro país (de hojalata, pero patriotismo) a raíz de los triunfos balompédicos. Y habla de la reducción de derechos y la resignación con que el populacho la acepta. ¿Quién se preocupa por la voluntad popular usurpada por los mercados, chantajeando a gobiernos enteros? ¿A quién le importa el grado de corrupción política, más que para demostrarlo en las encuestas del CIS?
Pues eso, nos pasan por encima, nos entretienen con sus sainetes y los grandes males ni los olemos ni nos preocupan. ¿Para qué vamos a pensar si te lo ponen tan fácil para no hacerlo?
martes, 1 de marzo de 2011
Los problemas del pensamiento cientifico (II)
También sabemos lo cruel que es la verdad a menudo, y nos preguntamos si el engaño no es más consolador.Ofrezco aquí la continuación de la anterior entrada, donde me dedico a resumir los obstáculos que el escritor e historiador de la ciencia Michael Shermer encuentra en el camino del pensamiento científico y que se encuentran glosados en su libro Por qué creemos en cosas raras.
Henri Poincarè
13. Coincidencia. En determinados ámbitos suele considerarse que las coincidencias tienen un gran significado, y se invoca la "sincronicidad" como si entre bastidores actuara alguna fuerza misteriosa. La mente humana busca relaciones entre acontecimientos y a menudo las encuentra cuando no las hay. Se obvian las leyes de la probabilidad y solo se recuerda el momento en que se produjo la coincidencia, desestimando las veces que en idénticas circunstancias aquella no se produjo.
14. Representatividad. Tenemos tendencia a recordar los aciertos e ignorar los fallos. Hay que recordar siempre el contexto más amplio en el que ocurre un suceso que parece poco habitual y analizar, siempre, sucesos poco habituales dentro del tipo de fenómeno que representan. Es preferible buscar la explicación más probable y pedestre de un suceso que recurrir a la ultramundana.
15. Términos emotivos y falsas analogías. Las palabras emotivas se usan para crear emoción y, a veces, oscurecer el pensamiento racional. Asimismo, las metáforas y analogías pueden nublar el pensamiento con la emoción. Y no prueban nada, solo son herramientas retóricas.
16. Ad ignorantiam. Es una apelación la ignorancia relacionada con las falacias descritas en los puntos 8 y 10, presentes en la anterior entrada. Consiste en estimar una afirmación cierta hasta que se demuestre lo contrario, por absurda que sea. La ciencia apoya la veracidad de una teoría si hay pruebas fehaciantes que la sustenten; la falta de evidencia a favor o en contra no demuestra nada.
17. Ad hominem y tu quoque. Estas falacias significan literalmente "al hombre" y "tú también" y consisten en desviar la atención de un argumento hacia quien lo sostiene, con el objetivo de desacreditarle. Que alguien sea despreciable no implica que lo que diga en un momento dado sea falso, lo cual hay que demostrar con independencia de quien se trate.
18. Generalizaciones precipitadas. Son una forma de inducción propia, lo que también se llama prejuicio. Se extraen conclusiones antes de que los hechos las constaten y se evita recopilar la máxima información posible antes de emitirlas.
19. Confianza excesiva en la autoridad. Existe la tendencia a confiar en exceso en los personajes insignes, en especial si son inteligentes. Pero está claro que fuera de su campo de acción el acierto no está garantizado ni sus conocimientos les capacitan para extraer conclusiones en otras materias. Por ello, nuevamente debemos remitirnos a las pruebas.
20. O esto o lo otro. Esta falacia también es conocida como falso dilema, y es la tendencia a polarizar el mundo de tal manera que, al desacreditar una postura, nos veamos obligados a aceptar la otra. Pero no basta con señalar las debilidades de una teoría; si existe otra "superior" debe contar con pruebas en su favor, no solo en contra de la anterior.
21. Razonamiento circular. Se produce cuando la conclusión o afirmación no es más que una reafirmación de una de las premisas. Aunque una afirmación tautológica puede ser útil, se deben intentar elaborar definiciones operativas que se puedan probar, falsar y refutar.
22. Reductio ad absurdum y la pendiente resbaladiza. La reductio ad absurdum es la refutación de un argumento llevándolo hasta su conclusión lógica, una conclusión que es absurda: si sus consecuencias son absurdas, su argumentación ha de ser falsa, cosa que no tiene por qué ser así. La falacia de la pendiente resbaladiza supone la construcción de una cadena de hechos en la que una cosa lleva necesariamente a un fin tan extremo que el primer paso nunca debería darse. En este caso, la consecuencia no se sigue necesariamente de la premisa.
23. La insuficiencia del esfuerzo y la necesidad de seguridad, control y simplicidad. En general, queremos seguridad, controlar nuestro entorno y explicaciones veraces, claras y sencillas, lo cual puede simplificar en exceso la realidad en interferir en el pensamiento crítico. Pensar es un trabajo delicado, y las personas con el pensamiento poco entrenado tienden a buscar certezas rápidas eludiendo el esfuerzo que supone incluir una variable de compeljidad.
24. Insuficiencias en la resolución de problemas. Cuando a las personas se les encomienda la tarea de escoger una respuesta correcta a un problema tras decirles qué suposiciones son acertadas o no, esas personas tienden a dejarse influir por la información recibida, anulando su capacidad de discernimiento.
25. Inmunidad ideológica, o el problema de Planck. En la vida cotidiana, como en la ciencia, todos nos resistimos a cambiar el paradigma fundamental. Algo así como un "sistema inmunitario ideológico". Cuantos más conocimientos acumula un individuo y mayor fundamento tienen sus teorías (y recordamos que todos tendemos a buscar pruebas confirmatorias y no denegatorias), mayor es la confianza en su forma de pensar. En consecuencia, erigimos un muro de "inmunidad" frente a las ideas nuevas que no se alinean con las nuestras.
lunes, 28 de febrero de 2011
Los problemas del pensamiento cientifico (I)
Ningún testimonio basta para confirmar un milagro a menos que el testimonio sea de tales características que su falsedad sería más milagrosa que el hecho que pretende confirmar.
David Hume
Voy a dedicar esta y la siguiente entrada a los diversos problemas que, según describe Michael Shermer en su libro Por qué creemos en cosas raras, encuentra a su paso el pensamiento científico. Son 25 puntos que resumiré y dividiré en dos entradas para hacerlo más liviano.
1. La teoría influye en la observación. Entiéndase teoría como prejuicio o valoración a priori.
2. El observador modifica lo observado. El acto de estudiar un suceso puede cambiarlo (los miembros de una tribu cambian su comportamiento natural al sentirse observados).
3. Los instrumentos de medición condicionan los resultados. Es común la noción de que lo que no puede medirse no existe...hasta que el siguiente salto tecnológico permite esa medición, lo que posibilita el cambio de paradigma.
4. Las anécdotas no constituyen una ciencia. Las historias que se cuentan para apoyar una afirmación no constituyen ciencia. Hace falta someterlas a contraste con otras fuentes para corroborarlas, y encontrar pruebas físicas. Si estas condiciones no se cumplen tanto da una anécdota que diez, diez que cien.
5. El lenguaje científico no constituye una ciencia. Vestir un sistema de creencias con los atavíos de una ciencia recurriendo al lenguaje y la jerga científicas no significa nada sin testimonios, pruebas experimentales y corroboración.
6. Una afirmación rotunda no implica que sea cierta. Afirmar algo con fuerza y convicción no sirve de nada si no se acompaña de pruebas. Y cuanto más extraordinaria sea la afirmación, más extraordinarias deberán ser las pruebas.
7. Herejía no es sinónimo de verdad. Que se rían de uno no le da a uno la razón, como tampoco la da tener enfrente una virulenta oposición.
8. La carga de la prueba. ¿Quién tiene que probar qué a quién? La persona que anuncia su extraordinario descubrimiento soporta la pesada carga de demostrar a todos, especialistas y resto de la comunidad, que lo que cree tiene más validez que lo que los demás dan por bueno. Finalmente, cuando lo que uno dice es mayoritariamente aceptado, la carga de la prueba recae sobre quien quiera desafiarle con su hallazgo.
9. Rumor no equivale a realidad. Los rumores pueden ser ciertos, pero habitualmente no lo son. Y cuanto más se estire la sucesión de fuentes, peor.
10. Sin explicación no es lo mismo que inexplicable. La extrema confianza en uno mismo puede llevar a convertir en inexplicable algo porque, simplemente, no lo puedes explicar. Que esto ocurra también en el entorno cercano puede acentuar el fenómeno. El problema es que a la mayoría nos resulta más reconfortante la certidumbre, por muy prematura que sea, que vivir en medio de misterios inexplicados.
11. Racionalizar los fracasos. En ciencia, no pocas veces los falsos positivos han sido detonante de grandes avances. La vigilancia entre la comunidad científica evita que los hallazgos negativos, aka fracasos, sean eludidos.
12. Argumentar a posteriori. Conocida como post hoc, ergo propter hoc, (después de ésto, luego a causa de esto), en su nivel más bajo no es más que una forma de superstición (aprobar un exámen un día que llevas calcetines amarillos y asociar ambos hechos). El hecho de que dos hechos se sucedan no demuestra que entre ellos exista un vínculo causal. Correlación no equivale a causalidad.
sábado, 15 de enero de 2011
El nadador y Sukkwan island, el infierno interior
La película es El nadador, rodada en 1966 pero estrenada en 1968 y protagonizada por una estrella del Hollywood dorado, Burt Lancaster. Interpreta a Ned Merrill, habitante de una exclusiva zona residencial enclavada en un valle y que intenta regresar a su casa. El valle está salpicado de lujosas mansiones y todas ellas disponen de una piscina privada. La intención de Ned es volver nadando por todas ellas hasta llegar a su hogar. En su camino se encontrará con personas que le conocen y que reaccionarán en su presencia de muy diversa manera.
El libro es Sukkwan island, la primera novela del escritor norteamericano David Vann. En sus páginas nos encontramos a Jim, un padre que aparentemente desea recomponer la relación con su hijo adolescente Roy, para lo cual se lo lleva a vivir durante un año a una cabaña en la imaginaria isla Sukkwan, en la costa de Alaska. Una vez allí, la dificultad de la convivencia se hará patente, lo que unido a la influencia del aislamiento y el entorno hostil configurará una postal de pesadilla.
Repito, si no quieren ver destripados libro y película, no sigan leyendo.
En ambos casos, tenemos en el papel protagonista a un hombre, un padre, cuyos impulsos vitales le han llevado a vivir una vida al margen de todo convencionalismo. Pero que al mismo tiempo ha intentado gozar de los atributos que adornan a lo que solemos llamar vida convencional. Los dos intentan cabalgar a lomos de dos mundos contrapuestos desde la inmadurez, deseando el uno cuando están inmersos en el otro.
 En El nadador Ned es un hedonista, un viva la vida hipócrita que intenta mantener una imagen respetable ante sus amigotes de clase alta, los cuales saben la verdad. No les importa, porque probablemente son iguales que él, es solo que Ned ha caído en desgracia. Ned no ha sido justo, ni honorable ni virtuoso, e incluso en ese mundo de apariencias en el que ha vivido hay quien ha sabido valorar como merece la ausencia de tales cualidades en su carácter. Ned navega de la desenfadada complicidad de sus primeros encuentros al progresivo desagrado que va levantando su sola presencia, lo que va aparejado a su declive físico. Finalmente se da de bruces con la realidad, de la forma más brutal que podría sufrir alguien como él.
En El nadador Ned es un hedonista, un viva la vida hipócrita que intenta mantener una imagen respetable ante sus amigotes de clase alta, los cuales saben la verdad. No les importa, porque probablemente son iguales que él, es solo que Ned ha caído en desgracia. Ned no ha sido justo, ni honorable ni virtuoso, e incluso en ese mundo de apariencias en el que ha vivido hay quien ha sabido valorar como merece la ausencia de tales cualidades en su carácter. Ned navega de la desenfadada complicidad de sus primeros encuentros al progresivo desagrado que va levantando su sola presencia, lo que va aparejado a su declive físico. Finalmente se da de bruces con la realidad, de la forma más brutal que podría sufrir alguien como él.Comprendemos que alguien que en principio nos despertaba simpatía, incluso empatía, con ese propósito de volver a casa nadando, dotado de cierta poesía e idealismo, remontando el particular río de su vida, no merece nuestra compasión. Ha estado viviendo una farsa, que ahora se torna trivial, centrada en el goce y la diversión y que se ha llevado su juventud, descuidando las cosas importantes: su familia, los amigos verdaderos, el sufrimiento de los seres queridos. Y cuando el espectador se percada no sabemos si lo hace también Ned; únicamente le vemos solo, completamente abandonado, a merced de los elementos, sin nadie que le ofrezca el más leve amparo. Pero sabemos que él se lo ha buscado, que es el resultado de su vida alegre, de su cortoplacismo, de su desmesurada vanidad (patético el modo en que interroga a la niñera sobre sus sentimientos hacia él). Ya no encuentra su sitio en ninguna parte, ni siquiera su casa en un lugar agradable al que retornar. El mundo le es extraño, ya que el mundo ha ido avanzando mientras él permanecía estático, imaginando que las bondades de la juventud eran eternas (palpable en la escena en la que se lesiona el pie). Y al final no tiene nada. Después de recorrer su vida descubre que no tiene nada ni a nadie, y que está preso de la soledad más absoluta, justo aquello de lo que, probablemente, intentó huir durante toda su vida.
 Jim, el protagonista de Sukkwan island, es alguien profundamente egoísta cuya mayor inquietud en la vida es la búsqueda de su propio placer. Y disfrutar de su egoismo en compañía, ya que la soledad le aterra. Para ello se casa, tiene hijos, se separa y se vuelve a casar, pero sus bajos instintos son más fuertes que cualquier concepto que pudiera tener de lo que es correcto. Sus traiciones y faltas no cesan, de forma que ante la perspectiva de quedarse en la más absoluta soledad secuestra emocionalmente a su hijo para que pase un año encerrado con él en una isla, aislados, sin ningún otro contacto humano y presas de un entorno inclemente. Roy ama a su padre, a pesar de apenas conocerle, y le dedica su sacrificio accediendo a acompañarle, renunciando a huir de la isla cuando puede hacerlo y, finalmente, en el momento más dramático e impactante del relato, suicidándose.
Jim, el protagonista de Sukkwan island, es alguien profundamente egoísta cuya mayor inquietud en la vida es la búsqueda de su propio placer. Y disfrutar de su egoismo en compañía, ya que la soledad le aterra. Para ello se casa, tiene hijos, se separa y se vuelve a casar, pero sus bajos instintos son más fuertes que cualquier concepto que pudiera tener de lo que es correcto. Sus traiciones y faltas no cesan, de forma que ante la perspectiva de quedarse en la más absoluta soledad secuestra emocionalmente a su hijo para que pase un año encerrado con él en una isla, aislados, sin ningún otro contacto humano y presas de un entorno inclemente. Roy ama a su padre, a pesar de apenas conocerle, y le dedica su sacrificio accediendo a acompañarle, renunciando a huir de la isla cuando puede hacerlo y, finalmente, en el momento más dramático e impactante del relato, suicidándose.Jim es consciente de qué tipo de ser humano es, del fracaso que su persona encarna, y la sola presencia de su hijo no hace más que recordárselo. Roy es íntegro, generoso, alguien que intenta ser de ayuda y hacer lo correcto. Jim sufre ante el patético ejemplo que representa para Roy, y este, consciente del padecimiento de su padre, decide quitarse de enmedio para liberarle de esa carga. Al principio Jim no lo entiende, pero libre de la presión que Roy suponía para él, consigue sobrevivir a solas, supera la prueba de la soledad y se las compone para no perecer en el duro invierno de Alaska. En el tramo final, por fin entiende la cadena de errores que ha supuesto su vida, cómo de tanto estar centrado en sí mismo ha descuidado, aquí también, lo importante. Hasta que ya es tarde y ya ni tiempo le queda para lamentarse.
Son éstas dos obras que llevan a la reflexión, al debate, incluso a la instrospección. En el caso de El nadador es cierto que algunos detalles de la película no lucen bien con el paso del tiempo, como determinados fragmentos de la banda sonora, ciertos detalles de montaje y algunas interpretaciones. Pero ello no desmerece el conjunto de la obra, ni mitiga la amargura que desprende.
De Sukkwan island tengo que decir que es un error esperar un climax que te estremezca. Devoré la novela hasta terminarla esperándolo y me quedé sin él, no lo había. La tensión y la tragedia se mascan en todo momento. Quizá haga falta una relectura para apreciarlo en toda su magnitud.
domingo, 3 de mayo de 2009
Schopenhauer y el arte de insultar con clase
- Quien escribe para los necios siempre encuentra un gran público.
- Las pequeñeces , siempre que dejen traslucir un carácter ruin, malvado o vulgar, son causa suficiente para romper incluso con los llamados buenos amigos: solo así podremos prevenir alguna faena grande, pues esas jugarretas únicamente están esperando la oportunidad adecuada.
- La imitación y la costumbre son los resortes que impulsan la mayor parte de la conducta humana.
- Solamente podemos tener un juicio correcto sobre cosas pasadas y un pronóstico certero de las venideras cuando no nos conciernen en absoluto, es decir, cuando no afectan para nada a nuestros intereses.
- El convencimiento que pretenden albergar los conversos adultos no suele ser otra cosa que la máscara de algún interés personal.
- Parece, en suma, como si el buen Dios hubiese creado el mundo para que se lo llevase el diablo, de modo que habría sido mejor que se hubiese estado quieto.
- Durante toda la época cristiana el teísmo oprime como un ser de pesadilla todos los esfuerzos intelectuales, en especial los filosóficos, e inhibe o atrofia todo progreso.
- Una religión que tiene por fundamento un suceso particular, que incluso hace de él, que ha tenido lugar en tal sitio y en tal momento concreto, el punto de inflexión del mundo y de toda existencia, tiene un fundamento tan débil que es imposible que subsista tan pronto como se haya difundido un poco de reflexión entre la gente.
- El hombre es en el fondo un horrible animal salvaje (...)Pero tan pronto desaparecen el candado y las cadenas del ordenamiento legal y se abre paso la anarquía, se muestra como el que realmente es.
- Los sacerdotes terminan por ser meramente los intermediarios en el comercio con unos dioses que se dejan sobornar.
- Nunca ha faltado gente dispuesta a aprovechar las ansias metafísicas del ser humano y explotarlas con el propósito de hacer de ello su medio de vida. (...)A saber, los curas. Para que su propio negocio estuviera asegurado han tenido que hacerse con el derecho de inculcar sus dogmas a los hombres muy temprano, antes de que el juicio haya despertado de su primer sueño, esto es, en su más tierna infancia. Pues es entonces cuando los dogmas inculcados, por absurdos que sean, prenden para siempre. Si tuvieran que esperar el pleno uso de razón, los curas no podrían conservar sus privilegios.
- Lo que es, ha de ser algo: una existencia sin esencia es impensable. Si un ser ha sido creado, entonces ha sido creado como está creado. Por consiguiente, un ser está mal creado si es malo, y es malo si actúa mal, es decir, si provoca el mal. Por tanto, el mal del mundo, al igual que su culpa -y ambas cosas son innegables-, recaen sobre su creador.
- La erudición consiste en equiparse con una gran cantidad de ideas ajenas que, a diferencia de las nacidas del propio suelo nativo, no le quedan a uno bien ni le visten con naturalidad.
- Vivimos en todo momento esperando algo mejor que lo que tenemos, y frecuentemente a la vez con nostalgia arrepentida de lo pasado. En cambio, el presente lo tomamos solamente como algo provisional y no lo consideramos otra cosa que el camino hacia alguna meta.
- El tipo de orgullo más barato es el orgullo nacional. Quien está poseido por él, revela con ello que carece de características individuales de las que pudiera estar orgulloso, pues de lo contrario no echaría mano de algo que comparte con millones de personas.
- El que posee méritos personales relevantes advertirá con toda claridad los defectos de su nación, ya que los tendrá siempre a la vista. Pero el pobre idiota que no tiene nada de lo que pudiera enorgullecerse se agarra al último discurso: estar orgulloso de la nación a la que pertenece. Eso lo alivia y, agradecido, se mostrará dispuesto a defender con uñas y dientes todas las taras y necedades propias de su nación.
martes, 21 de abril de 2009
J. G. Ballard deja semihuérfana la ciencia ficción
 Ésta semana hemos conocido el fallecimiento de James G. Ballard, un escritor de los considerados de culto dentro de la ciencia ficción escrita. Tan sólo he leído un par de novelas suyas, la polémica Crash que llevó al cine David Cronemberg (nada que ver con ésta otra Crash) y la colección de relatos Playa terminal. No puedo decir que haya conseguido atraparme de la misma forma que un Richard Matheson o un Stanislaw Lem, pero es cierto que sus narraciones tienen algo que las hace diferentes y que exigen del lector un especial esmero en la comprensón de los conceptos que Ballard maneja, ya que a veces se encuentran sólo sugeridos o expuestos mediante metáforas. No es habitual que este género someta a sus lectores a esfuerzos intelectuales de cierta envergadura, de ahí que Ballard haya conseguido un enorme prestigio entre quienes aprecian, en un marco de especulación científica, cierta carga simbólica e incluso filosófica.
Ésta semana hemos conocido el fallecimiento de James G. Ballard, un escritor de los considerados de culto dentro de la ciencia ficción escrita. Tan sólo he leído un par de novelas suyas, la polémica Crash que llevó al cine David Cronemberg (nada que ver con ésta otra Crash) y la colección de relatos Playa terminal. No puedo decir que haya conseguido atraparme de la misma forma que un Richard Matheson o un Stanislaw Lem, pero es cierto que sus narraciones tienen algo que las hace diferentes y que exigen del lector un especial esmero en la comprensón de los conceptos que Ballard maneja, ya que a veces se encuentran sólo sugeridos o expuestos mediante metáforas. No es habitual que este género someta a sus lectores a esfuerzos intelectuales de cierta envergadura, de ahí que Ballard haya conseguido un enorme prestigio entre quienes aprecian, en un marco de especulación científica, cierta carga simbólica e incluso filosófica.Es curioso que su obra más conocida, El imperio del Sol, afamada por la adaptación cinematográfica de la misma que hizo Steven Spielberg, esté fuera del ámbito en el que se encuadra casi toda su producción literaria. No obstante, principalmente se le recordará por su aportación al género fantástico. Sin duda era uno de los grandes.
martes, 14 de octubre de 2008
Un bodrio llamado Soy Leyenda
 Confieso que mi opinión sobre ésta película está condicionada. Soy un entusiasta de la novela en la que se basa y todo lo que pueda decir sobre ésta traslación al celuloide está de un modo u otro relacionado con la fidelidad al original de dicha adaptación. De hecho, me he resistido a verla todo lo que he podido ante la perspectiva de una casi segura decepción, pero finalmente la curiosidad pudo más y he terminado cediendo ante la tentación.
Confieso que mi opinión sobre ésta película está condicionada. Soy un entusiasta de la novela en la que se basa y todo lo que pueda decir sobre ésta traslación al celuloide está de un modo u otro relacionado con la fidelidad al original de dicha adaptación. De hecho, me he resistido a verla todo lo que he podido ante la perspectiva de una casi segura decepción, pero finalmente la curiosidad pudo más y he terminado cediendo ante la tentación.Desde una óptica puramente cinematográfica pocas virtudes hay más allá de la escenificación de un Nueva York desierto, copiada directamente del Londres de 28 días después, que merezcan ser destacadas. Valgan como ejemplo del infumable bagaje que atesora la cinta las criaturas infectadas por el virus que desencadena la catástrofe humana, patéticas recreaciones digitales de nulo realismo en una nueva demostración del daño que la informática está infligiendo al cine fantástico.
Pero machacar la sustancia del libro de esa forma, dar esa explicación final a su título, descafeinada y traidora, que lejos de estimular la reflexión la abotarga, cerrando el círculo con el topicazo del héroe atormentado que busca redención... Sepultar ese pesimismo apocalíptico, enraizado en la indiferencia de los mecanismos naturales ante la presuntuosidad de la pretendida supremacía humana, bajo un renacimiento de los valores religiosos... todo ello junto fue demasiado. Cuando aparecieron los títulos de crédito finales la indignación de apoderó de mí.
No tengo noticia de que Matheson haya renegado de semejante comistrajo, pero es lo menos que debería hacer por respeto a su propia obra y a los que la apreciamos. Éste atentado contra la buena literatura y contra el buen cine no merece más que palabras de repulsa por mi parte.
viernes, 16 de mayo de 2008
La diversidad de la ciencia
Creo que nos matamos unos a otros, o amenazamos con matarnos unos a otros, en parte porque tenemos miedo de no llegar a saber la verdad, de que alguien con una doctrina diferente pueda aproximarse más a ella. Nuestra historia es en parte una batalla a muerte entre mitos enfrentados. Si no puedo convencerte, te mato. Eso te hará cambiar de idea. Eres una amenaza para mi versión de la verdad, especialmente la verdad sobre quién soy yo y cuál es mi naturaleza. La idea de que pueda haber dedicado mi vida a una mentira, de que pueda haber aceptado una idea convencional que ya no se corresponde, si es que alguna vez lo hizo, a la realidad externa, es una constatación muy dolorosa. Mi tendencia será resistirme a ella hasta el final. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para no llegar a descubrir que la visión del mundo a la que he dedicado mi vida no es la correcta.
 Ésta genial reflexión en primera persona, a modo de "descripción de dinámica psicológica existente" fue escuchada de labios del científico, escritor y divulgador estadounidense Carl Sagan durante unas conferencias impartidas en Escocia en 1985, y que están recogidas en el libro La diversidad de la ciencia, editado el pasado año 2007. En ellas, Sagan aboga por un entendimiento entre ciencia y religión aunque siempre mostrando un fervoroso escepticismo por todo lo que no sea demostrable mediante el procedimiento científico. No exhibe beligerancia alguna hacia la fe y admite sin ningún pudor las consecuencias beneficiosas que para muchas personas pueden tener contar con una moral basada en principios religiosos.
Ésta genial reflexión en primera persona, a modo de "descripción de dinámica psicológica existente" fue escuchada de labios del científico, escritor y divulgador estadounidense Carl Sagan durante unas conferencias impartidas en Escocia en 1985, y que están recogidas en el libro La diversidad de la ciencia, editado el pasado año 2007. En ellas, Sagan aboga por un entendimiento entre ciencia y religión aunque siempre mostrando un fervoroso escepticismo por todo lo que no sea demostrable mediante el procedimiento científico. No exhibe beligerancia alguna hacia la fe y admite sin ningún pudor las consecuencias beneficiosas que para muchas personas pueden tener contar con una moral basada en principios religiosos.Precisamente en estos términos es en los que hace un llamamiento a los próceres cristianos, que es lo que le toca como habitante del mundo occidental, a poner de su parte para conseguir un mañana más esperanzador, poniendo el acento en cómo los mandatarios que se más autoproclaman seguidores de la fe de Cristo son los primeros en contravenir sus enseñanzas. No olvidemos que a mediados de los 80 el mayor temor global era el temible conflicto nuclear que podía propiciar la tensión entre bloques políticos, la famosa guerra fría.
Más de 20 años después, los planteamientos de Sagan permanecen vigentes y son referencia obligada para toda persona que tenga curiosidad por conocer el porqué de las cosas de manera crítica y sin aferrarse a dogmatismos. De escepticismo saludable y respetuoso calificaría yo el modo en que se expresó en éstas conferencias cuando tocaba aludir a la religión, mostrando un notable buen talante para referirse a creencias que, a buen seguro, en su fuero interno no le eran nada simpáticas. Pero ese sentimiento no le impedía apreciar y destacar los aspectos positivos que la religión puede aportar a nuestro mundo. Puede que todo sea una farsa, pero si creer una farsa lleva la paz de espíritu a millones de hogares, bienvenida sea, parecía querer decir.
La edición española del libro lleva el subtítulo Una visión personal de la búsqueda de Dios. Bien parecería que el Dios de Carl Sagan, fallecido en 1996, era la ciencia, pero no. En mi opinión, para él Dios era el ser humano y cada uno lleva dentro a su propio Dios.
miércoles, 26 de marzo de 2008
El espejismo de Dios
 Unas vacaciones alejado de los ordenadores dan para mucho, y a mí me han dado tiempo para terminar uno de los libros más estimulantes que jamás han caído en mis manos. Se trata de El espejismo de Dios, del biólogo británico Richard Dawkins, una lectura altamente recomendable para todo aquel que se autodefina como ateo y que sienta algún reparo en manifestarlo abiertamente, o para todo agnóstico que quiera ver resueltas sus dudas de una forma plausible, razonada y, sobre todo, científica.
Unas vacaciones alejado de los ordenadores dan para mucho, y a mí me han dado tiempo para terminar uno de los libros más estimulantes que jamás han caído en mis manos. Se trata de El espejismo de Dios, del biólogo británico Richard Dawkins, una lectura altamente recomendable para todo aquel que se autodefina como ateo y que sienta algún reparo en manifestarlo abiertamente, o para todo agnóstico que quiera ver resueltas sus dudas de una forma plausible, razonada y, sobre todo, científica.Particularmente llamativo es el capitulo dedicado a la improbabilidad estadística de que un organismo viviente se desarrollara espontáneamente. Los creacionistas aluden a que seres tan complejos como los que pueblan la Tierra no pueden haber nacido de la nada, tienen que haber sido diseñados. Pero, tal y como subraya Dawkins, tal afirmación no es una solución sino una gigantesca dilatación del problema. Si es estadísticamente improbable el nacimiento espontáneo de la vida no diseñada, ¿cuán improbable es, pues, la aparición de un diseñador, por fuerza, órdenes de magnitud más complejo que sus creaciones? ¿Quién diseñó al diseñador? ¿Y al diseñador del diseñador? Y así ad infinitum... Además, Dawkins hace hincapié en que la alternativa al diseño inteligente no es la casualidad, sino la selección natural, la alternativa más fiable, ponderada, demostrada y lógica de todas las contempladas hasta la fecha. El creacionismo, sencillamente, no tiene ningún argumento racional en el que sustentarse.
La genética y la cosmología también tienen su espacio. Sin duda, ocupan las páginas más abruptas y densas del libro pero no por ello dejan de ser menos indispensables para dar una explicación científica a la inexistencia de Dios. No se trata de creer a pies juntillas lo que Dawkins nos cuenta, sólo hay que leer y estimar si los argumentos que ofrece se ajustan a la lógica racional por la que se conduce el mundo y, tras ello, preguntarse por qué para juzgar la religión hay que abandonar esos términos.
De impagable cabe calificar el capítulo dedicado a las sagradas escrituras, donde se pone de manifiesto el carácter criminal, malévolo y vengativo del Dios del Antiguo Testamento, cuya moral hoy sería objeto de persecución en cualquier parte del mundo civilizado a tenor de los numerosos episodios de asesinato, violación, pedofilia o misoginia descritos en sus páginas. Dawkins admite que todo es metafórico, que no hay que tomárselo al pie de la letra, pero ocurre que La Biblia sigue siendo un libro sagrado para el cristianismo oficialista y, en lugar de obtener la misma consideración que las sagas vikingas o la mitología griega, continúa recibiendo tratamiento preferente en la doctrina cristiana.
Dawkins arremete sobre todo contra el cristianismo ya que es la religión mayoritaria de la zona del mundo donde vive, pero no deja títere con cabeza tampoco en sus referencias al Islam. Los protestantes estadounidenses también son objeto de buena parte de sus puyas dado el creciente poder que vienen adquiriendo en determinadas esferas de influencia y su recalcitrante consevadurismo, rayano en un peligroso fanatismo.
En lo personal, El espejismo de Dios me ha sorprendido por la facilidad con la que Dawkins pone palabras de forma coherente y ordenada a pensamientos que yo he tenido en más de una ocasión pero que no he sabido cómo expresar. Me ha reafirmado en mi condición de ateo (nada de agnóstico) y me ha hecho sentirme orgulloso por ello. Fuera de la ciencia, de lo que podemos comprobar, está la superstición o, en su defecto, algo que la ciencia actual no ha podido aún demostrar. ¿Es Dios y la religión lo primero o lo segundo? Dawkins apuesta por lo primero y aporta sus razones dentro de la racionalidad humana que nos gobierna. Llevamos 2000 años esperando que los teístas aporten las suyas.
viernes, 30 de noviembre de 2007
Nueva adaptación cinematográfica de Soy leyenda
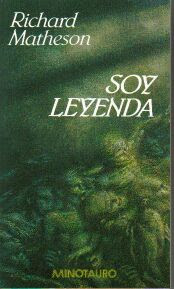
Es inminente el estreno en nuestras pantallas de una nueva versión made in Hollywood del clásico de la literatura fantástica Soy leyenda. Será ésta la tercera vez que el estupendo relato del norteamericano Richard Matheson es llevado al cine, y por tercera vez la decepción es más que una posibilidad a tener en cuenta.
Soy leyenda, novela publicada en 1954, cuenta el triste devenir de Robert Neville, el aparente único superviviente de una hecatombe bacteriológica que ha convertido al resto de la humanidad en una suerte de vampiros. Neville dedica el día a aprovisionarse y a despachar a todos los aletargados chupasangres que las horas de sol le permiten mientras que las noches transcurren atrincherado en su casa y repeliendo los sistemáticos ataques de que es objeto por parte de sus otrora conciudadanos.
Cuesta referirse al fondo de la historia sin desvelar el final. Baste decir que Matheson dirige sus dardos hacia ese concepto de “normalidad” del que muchos se apropian con el fin de señalar con el dedo a quienes se alejan de los patrones convencionales. La “normalidad”, ser “normal” no es algo necesariamente objetivo sino que depende en gran medida de que sea algo respaldado por una mayoría numerosa, con independencia de que la razón esté de su parte o no. Un paralelismo obvio sería el de la Alemania nazi, donde mucha gente consideraba “normal” declararse afecto al régimen de Adolf Hitler dejando al margen cualquier dilema moral. Es una de las muchas lecturas que se pueden extraer.
Las anteriores adaptaciones que sufrió Soy leyenda no le hicieron justicia. La primera, diez años después de la publicación del libro, fue una producción italiana titulada The last man on Earth (1964), con Vincent Price como protagonista y realizada con cierta precariedad de medios, lo que no impide que hoy día goce de cierto renombre en círculos especializados al ser la versión más ceñida al original y pese a que fue repudiada por el propio Matheson, que también participó en el guión. La segunda y más conocida fue El último hombre...vivo (The Omega man, 1971), con Charlton Heston interpretando a Robert Neville, en la que a pesar de medio respetar el origen de la plaga se sustituía a los vampiros originales por mutantes que achacaban a la ciencia todos los males del mundo. Y no era la única alteración.
La nueva adaptación que nos llega desde La Meca del cine también llega cargada de novedades con respecto al texto de Matheson. Como es habitual en Hollywood, el criterio comercial suele primar sobre el artístico y no importa acribillar un buen original si con ello se aumentan los dividendos. La presencia de un actor a la par solvente (a tenor de sus críticas) y popular como Will Smith puede actuar de reclamo para ese público ávido de cine de usar y tirar que espero sinceramente vea defraudadas sus expectativas. Lo contrario supondría que el original literario ha sido masacrado.
Las obras de Richard Matheson no le son extrañas al cine estadounidense. Uno de sus relatos cortos fue el punto de partida de la meteórica carrera de Steven Spielberg, que debutó con El diablo sobre ruedas (Duel) en 1971. Otras adaptaciones cinematográficas del novelista norteamericano han sido El último escalón (Stir of echoes, 2000) y Más allá de los sueños (What dreams may come, 1998), pero el indiscutible triunvirato de obras, todas ellas llevadas al cine con desigual resultado, que le han consagrado como uno de los mayores talentos del siglo XX dentro del género literario fantástico lo forman El hombre menguante (The shrinking man, 1956), La casa infernal (Hell house, 1971) y Soy Leyenda (I am legend).
La película hasta el momento de su estreno es una incógnita, pero la novela es un valor seguro desde hace cinco décadas. Ante la duda, la librería siempre debería quedar por delante de la sala de proyecciones.domingo, 2 de septiembre de 2007
Umbral dejó de hablar de su libro
viernes, 16 de marzo de 2007
70 años sin Lovecraft
 Se acaban de cumplir 70 años del fallecimiento del mayor genio de literatura de horror de la historia. Howard Phillips Lovecraft ideó un onírico universo de pesadilla por el que no transcurre el tiempo y que permanece tan fresco y aterrador como cuando fue concebido. Valga ésta pequeña entrada de éste humilde blog como sencillo homenaje de un rendido admirador suyo.
Se acaban de cumplir 70 años del fallecimiento del mayor genio de literatura de horror de la historia. Howard Phillips Lovecraft ideó un onírico universo de pesadilla por el que no transcurre el tiempo y que permanece tan fresco y aterrador como cuando fue concebido. Valga ésta pequeña entrada de éste humilde blog como sencillo homenaje de un rendido admirador suyo.El extraño
El susurrador en la oscuridad
Herbert West, reanimador
Aire frío
miércoles, 20 de diciembre de 2006
El juego de Ender
 Según tenía entendido, ésta novela de Orson Scott Card es uno de los momentos álgidos de la literatura de ciencia ficción contemporánea, así que no podía pasarla por alto
Según tenía entendido, ésta novela de Orson Scott Card es uno de los momentos álgidos de la literatura de ciencia ficción contemporánea, así que no podía pasarla por altoPublicado en 1985, nos cuenta cómo una rígida sociedad, forzosamente militarizada (que recuerda algo al Tropas del espacio, de Robert A. Heinlein, 1956) debido la amenaza que representa para el planeta Tierra la existencia de una belicosa raza extraterrestre, convierte progresivamente a un chaval de 6 años, Ender, en un implacable líder militar capaz de comandar las fuerzas terrícolas y llevarlas a la victoria frente al invasor alienígena. Y para ello se prescinde de cualquier prejuicio ético ya que el fin a lograr es tan elevado (salvar a la humanidad) que la rectitud de los medios para alcanzarlos es un asunto secundario, cuando no un obstáculo.
Para conseguir su propósito -desarrollar el potencial de Ender y convertirle en el comandante militar supremo que la genética parece haber alumbrado- en su instrucción se omite todo escrúpulo moral, todo rasgo de valores humanos, todo aquello que convierte a las personas en seres sentientes y empáticos con el objetivo de que Ender tampoco desarrolle esas cualidades -al menos, no como las desarrollaría una persona normal- que definen y son inherentes a las personas. En definitiva, se le intenta convertir en una máquina de matar.
Es una revisitación del viejo concepto de el fin justifica los medios; arruinan la infancia de Ender bajo el mandato del bien mayor que supone su adiestramiento con vistas a ser el salvador de la raza humana. Pero, como casi siempre ocurre, las cosas no quedan constreñidas al blanco y al negro. Hay matices que, una vez conocidos, plantean la sombra de la duda sobre preceptos que, de tan repetidos, se convierten en axiomas, en dogmas que ya no se cuestionan y que se interiorizan como si uno hubiera nacido con ellos, pero que podrían no aguantar un análisis riguroso y pormenorizado.
El libro de Orson Scott Card trata de eso -entre otras cosas-; de cómo ya no nos hacemos preguntas, de cómo hemos abandonado el espíritu crítico frente a la comodidad de darlo todo por sentado. Incluso Ender, sabedor de la brutal manipulación a que es sometido, continúa prestandose a ella porque es lo que conoce, porque en el fondo le han convencido de que las grandes razones hacen irrelevantes las pequeñas dudas. Aunque no debemos olvidar que Ender, pese a la endiablada velocidad a la que es forzado su proceso de madurez, no deja de ser un niño.
También habla de la dificultad de comunicación entre entes distintos deudores de filosofías dispares, y de las trágicas consecuencias que puede acarrear no estar dispuesto a conceder el más mínimo beneficio de la duda a quien no es tu igual; algo, por cierto, extrapolable al mundo de hoy día. Y siempre sometidos al criterio de quienes han sido destinados a resolver esos problemas en lugar de agravarlos, y que no son capaces de pensar en las funestas consecuencias derivadas de una mala gestión de la autoridad que les ha sido conferida.
Pero un rayo de esperanza ilumina el final del libro: ni siquiera consiguen doblegar por completo a Ender, pese a verse convertido en la herramienta perfecta al servicio de intereses externos sabe tomarse su justa venganza. Aunque para él no sea tal, aunque él no lo perciba más que como una manera de expresar su humanidad infantil, esa que tuvo violentamente reprimida y que tan implacablemente estuvieron a punto de arrebatarle.
Como curiosidad, destacaré el visionario antecedente que el autor se sacó de la manga, a mediados de los 80, de lo que hoy conocemos como redes de noticias, e incluso blogs de opinión como éste.
viernes, 1 de septiembre de 2006
El increible hombre menguante

Richard Matheson es uno de los más notables autores de la literatura fantástica del siglo XX y The Shrinking Man (traducida en España como El Increible Hombre Menguente) una de sus obras más reconocidas. Hace poco se ha reeditado ésta novela escrita en 1956 y que llevaba tiempo queriendo leer.
Quizá más conocida por su adaptación cinematográfica en 1957, de la que el propio Matheson escribió el guión, ésta es otra novela, como ya ocurría en Soy Leyenda (1954), donde lo cotidiano se retuerce para convertirse en algo anormal y grotesco. Un extraño fenómeno físico hace que Scott Carey mengüe su tamaño progresivamente hasta verse convertido en una rareza, en una especie de fenómeno de feria desvinculado de los afectos y emociones de un ser humano corriente. Pero pese a saber que tiene sus días contados, habida cuenta de que su reducción de tamaño es inexorable, un sentimiento interior, una especie de apego a la vida más alla de todo entendimiento racional (Scott Carey sufre lo indecible a medida que va empequeñeciendo y se va convirtiendo en un ser aislado del mundo) le lleva a luchar contra toda adversidad que se le pone delante para comprobar, no sin sorpresa que, una por una, las va superando todas. Objetos cotidianos se ven transformados en barreras infranqueables o en amenazas solapadas. En otras palabras, la adversidad que le ha puesto a prueba le ha incrementado su latente instinto de supervivencia y autoconservación haciendole, paradójicamente, más fuerte tanto física (proporcionalmente a su tamaño) como psicológicamente pese a ser cada vez más minúsculo.
Mención aparte merece el tratamiento que Matheson hace de la presuntuosidad humana, burlándose del homo sapiens que se cree la medida de todas las cosas y cuestionando el encaje que el hombre se ha otorgado en el esquema general de universo.
martes, 1 de agosto de 2006
Pórtico
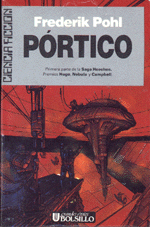
Acabo de terminar la novela de ciencia-fición Pórtico, de Frederick Pohl, considerada una de las más importantes dentro del mundillo sci-fi. Y la verdad es que ha colmado mis espectativas.
La trama tiene como telón de fondo un futuro en el que ya se colonizan otros planetas, y el detonante de la acción es el descubrimiento de unos importantes restos pertenecientes a una avanzada civilización extraterrestre. Tan importantes como naves espaciales listas para ser utilizadas, pero que ya tienen prefijado su rumbo sin que haya humano que sea capaz de revertirlo o alterarlo levemente.
Lógicamente, es un descubrimiento mayúsculo al que una gigantesca corporación no tarda en sacar rédito. Se monta todo un negocio alrededor de Pórtico (un asteroide que orbita alrededor de Venus, lugar del hallazgo) con la promesa de cuantiosos beneficios económicos para el que consiga regresar de uno de los viajes que las naves tienen programados con algo de valor. El problema es que estos viajes son un cara o cuz. Los terrícolas solo saben accionar el despegue, pero poco más, y hay tantas posibilidades de volver como de quedarse en el camino. Es todo un reto a lo desconocido.
Sin embargo, el nivel de vida en la Tierra es tan precario que, para muchos, incluso una apuesta tan arriesgada es preferible a permanecer en unas condiciones de existencia que distan mucho de ser dignas. Y es aquí donde la novela de Pohl trasciende de lo puramente fantástico para entrar en la crítica social y someter a un feroz análisis a esa (ésta) sociedad de los avances tecnológicos, donde importa más un simple objeto (o, a veces, la simple posibilidad de descubrirlo) al que tan solo se le supone valor a priori, que la calidad de vida de millones. Es cierto que los navegantes se ofrecen voluntarios, pero la inexistencia de alternativas viables, dignas, les empuja a jugarse el pellejo en un viaje que, saben, puede no tener retorno, pero que para ellos es la oportunidad de dar un giro radical a sus, hasta el momento, miserables vidas.
Y el entramado social que lo ha propiciado todo ve libre de culpa su conciencia con la coartada del acto consciente y voluntario que supone el embarque de cada tripulante. Así, todos los cabos quedan atados y el sistema no es puesto en entredicho.
Espero que no hagan una película y la pifien como con Solaris.
Cine de 2021 que ha pasado por estos ojos
A continuación dejo un listado de las películas de 2021 que han visto estos ojitos, junto con un enlace a la reseña que dejé en Filmaffinity...
-
Hay algo que siempre me ha llamado la atención de los políticos españoles: su marcada tendencia a la adulación exagerada del ciudadano , a ...
-
Si algo tienen en común conspiracionistas de toda índole es la metodología empleada en sus delirios. Da lo mismo que hablemos de negacionist...
-
20. Feedback (2004) ¿Realmente necesitaba Rush un disco de versiones? Como músico parece que uno siempre siente la necesidad de rendir honor...

